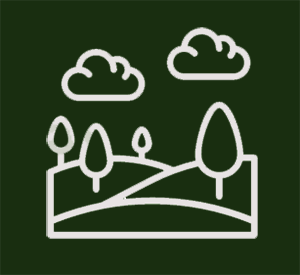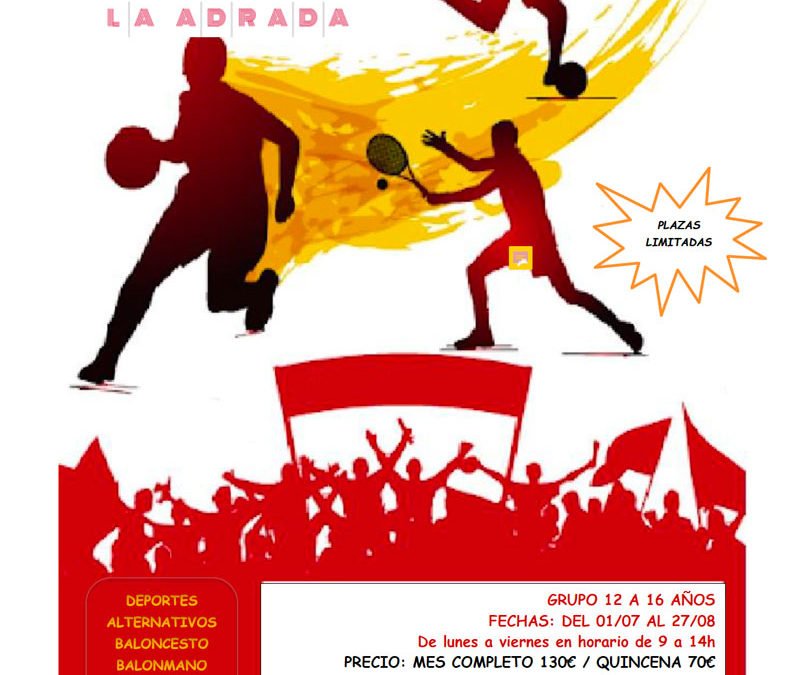La Plaza (por Amalia Vegas)
La Plaza
Publicado en la revista Fiestas de El Salvador 2000
La Plaza. Años 50.
Mucho se ha escrito sobre nuestro riquísimo patrimonio, a veces, despojado de su valor real quizá por la inercia de los tiempos, pero poco o casi nada se ha hecho sobre la plaza. Debió existir en este mismo lugar desde tiempos inmemorables, probablemente desde su fundación como pequeño núcleo de población o después como aldea. Con toda seguridad, a su alrededor los primeros pobladores construirían sus casas principales o de protección. Ya en tiempo anterior a 1423 estas pertenecieron a Ruy López Dávalos tan vinculado a este territorio (recibió la aprobación del Concejo Abulense como condestable de La Adrada el día 5 de Julio de 1395).
No se sabe con exactitud la fecha de su emplazamiento o datos de construcción, pero sí se hace mención en la documentación existente del año 1423 día de la toma de posesión por D. Alvaro de Luna del Señorío de La Adrada. En su nombre lo hace el alcaide de Escalona y dice: “e luego fueron a las casas que fueron del dicho Ruy López Dávalos condestable que fue, que son en la plaza las quales están caydas e entraron en ellas”. Por lo cual mucho antes de esta fecha sabemos que estaba emplazada en este mismo lugar.
Tiene la plaza trazado cuadrado algo remodelado del de antaño, con el edificio del Ayuntamiento, de fachada regular de piedra sillería, alero de piedra con relieve y una torre sobria de reloj con campanario, que hacía las veces de cárcel. La torre muestra un bellísimo escudo de la Villa labrado por las expertas manos y buen hacer de D. E. Berlinches. Junto a las gradas están las “Escalerillas” que dan acceso a la cuesta de subida al barrio más típico y pintoresco como es El Torrejón. Aunque de dimensiones pequeñas, la plaza confiere cierta serenidad y encanto, con sus gradas de piedra y vista de la sierra de frente. El ruido apacible del agua de su fuente con los caños dorados y las cuatro farolas por alumbrado nos recuerda el duro trabajo que con ahínco y pasión nos dejaron hace más de un siglo D. Laureano Cifuentes y sus concejales, entre ellos el bisabuelo de quién esto escribe.
Frente al Ayuntamiento y en la misma plaza está la casa que en tiempos perteneció a los religiosos Jerónimos de El Escorial. Esta orden poseía dos de las tres fábricas que existían en la Villa (Castañarejo, Fábrica de Abajo y Momblanco) fabricando papel de bula, masete y estraza.
El testimonio oral de personas mayores recuerdan la plaza como lugar de encuentro entre mozos y mozas casaderas al ir a por agua a su fuente. Unica forma de verse y entablar conversación con los consiguientes romances después.
Fue lugar de cita obligada para los hombres a la espera de oferta de trabajo, en los viejos y desgastados pasos de piedra de aquél comercio antiguo y peculiar que fue de la tía Piedad. En días lluviosos o mal tiempo, entrando ya los primeros fríos del otoño y rigor del invierno, cuando las cosechas de cereales, siega y huerta estaban almacenadas y a buen recaudo, sencillamente charlar y ver pasar el tiempo bajo el alero de esos mismos escalones, como lo demuestran algunas fotografías de principio de siglo.
Fue paso obligado de tratantes de ganado y tostoneros, en días de feria haciendo parada en la vieja fonda que existió al lado del hoy bar La Plaza. Lugar de cuchicheos matutinos y decir del boca a boca, para las mujeres de aquella época, mientras llenaban sus cántaros de barro en la fuente. Unico rato de tertulia y esparcimiento en su duro quehacer diario, a veces lleno de penalidades y sufrimiento. ¡Cuántas veces utilizaron el gran pilón completamente olvidado de El Postiguillo, entre la plaza y la reguera, para poder lavar pañales y auxiliarse en días nevados y de hielo!
Fue la plaza lugar oficial del pregonero y alguacil, donde se pregonaban todos los acontecimientos y noticias de la Villa, hasta años muy recientes. Lugar de los serenos para cantar las horas del reloj. Ha participado en bailes y verbenas donde en crudos inviernos en las fiestas de San Blas había que echar paja en su empedrado para así poder bailar sobre la nieve caída. Lugar actual de encuentro para jóvenes y mayores. Todos los acontecimientos siguen de alguna forma girando entorno a ella.
Ha visto pasar los siglos silenciosamente y a generación tras generación. Espectadora excepcional e ilustre de corridas de toros cinqueños, con los carros de bueyes tapando huecos, bocacalles y esquinas. Ha presenciado distintos acontecimientos políticos, entre liberales y conservadores en el siglo pasado. Seguramente vió salir algún combatiente voluntario para la guerra de Independencia (18081814) o años después a los voluntarios de Cuba y Filipinas. Con certeza participaría en alguna actividad cultural o función de teatro para la obtención de fondos para la guerra con Estados Unidos, como la que ofreció algún pueblo vecino para esta misma causa en 1898.
Fue testigo mudo de la presencia y alegría de los niños al salir de la escuela ubicada en ella y en tiempos anteriores del Hospital (1758-1852) en la plaza o calles adyacentes, siendo éste uno de los dieciséis que hubo en la provincia y que en el transcurso de los años, con los otros de la capital se unificaron en el nuevo Hospital Provincial de Avila.
Ha presenciado pleitos en tiempos muy lejanos, juicios en sus gradas de piedra, tomas de posesión y quién sabe si algún acto de fe en tiempos del Santo Oficio, aunque no sería esta plaza lugar de ejecución, dado los topónimos que han llegado hasta nuestros días como “La Picota” o “Cerro de la Horca”, siendo éstos los lugares del cadalso.
En este mismo lugar en el año 1492 escucharía la aljama de La Adrada, con inmenso dolor, tristeza y resignación el pregón del Edicto de Expulsión a los judíos (algún día habría que hacer especial mención de esta comunidad o aljama, que tanto aportó y legó en el terreno económico y cultural). Importante debió ser la nuestra, al ver su contribución para la guerra de Granada con la suma de maravedíes entregados.
Hacer referencia a esta documentación histórica, a parte de reencontrarnos con nuestro pasado, no tiene otra finalidad que comprobar que nuestra vieja y querida plaza ha cumplido más de seis siglos. ¡FELICIDADES!